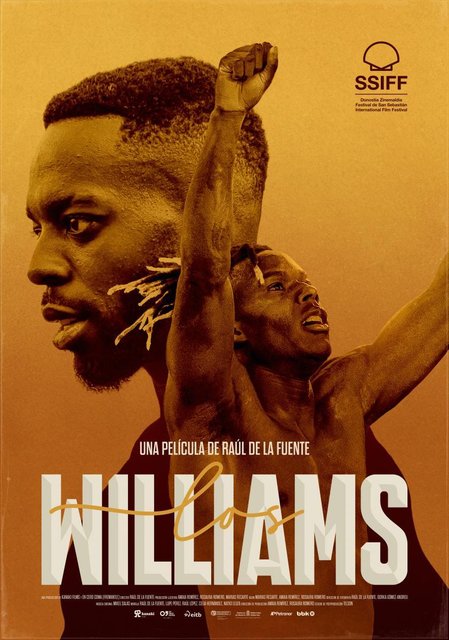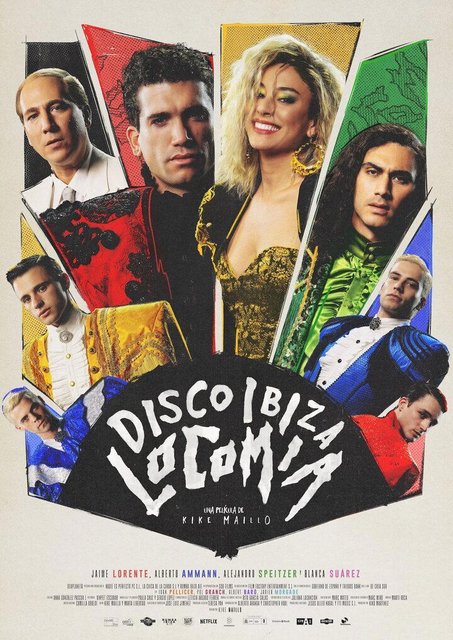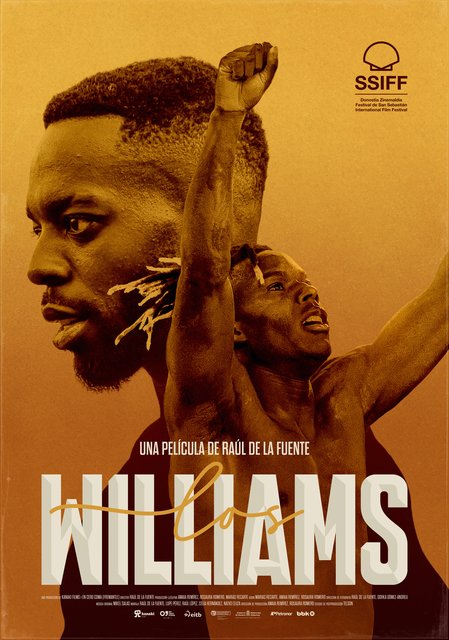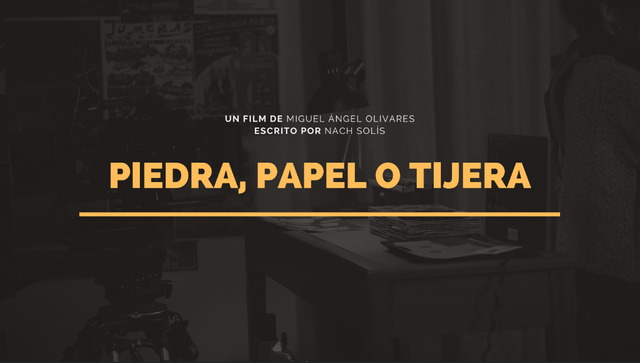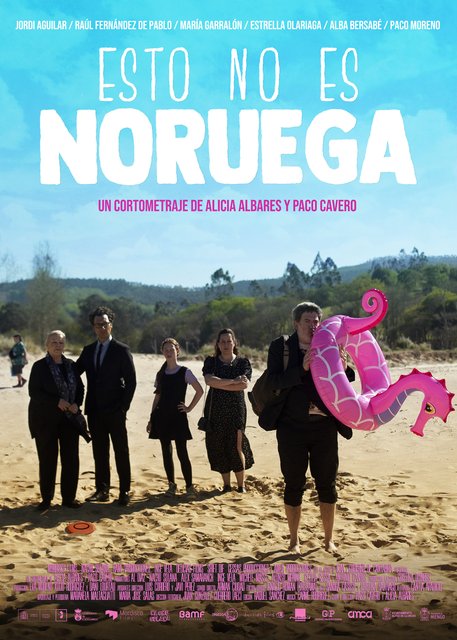Desde al año 1959 hasta el 2011, en España estaba muy presente el llamado “conflicto vasco”. La formación de la banda ETA y sus numerosos atentados eran personajes protagonistas del día a día de los ciudadanos. Los medios de comunicación se acostumbraron a hablar de muertos, secuestrados, negociaciones, etc. Aunque seguramente, como ocurre ahora también con el terrorismo yihadista, los más damnificados fueron los propios vascos que tuvieron que convivir diariamente con esta gran sinrazón. Vascos y vascas que tenían una gran amistad o que eran vecinos de toda la vida y que poco a poco se convirtieron en enemigos, a los que desear todo tipo de males. Algo así puede leerse en Patria, la genial novela que recientemente publicó, con un éxito incontestable, el escritor Fernando Aramburu. En el panorama audiovisual los relatos más destacados se han despegado de la persona, para centrarse en la lucha armada de la banda terrorista ETA y los esfuerzos de las fuerzas de seguridad por hacerle frente. Sin embargo, la adaptación que Fernando Bernués hace de la novela de Bernardo Atxaga, El hijo del acordeonista (2019), está centrada en el ámbito personal. El propio realizador definía su película, durante el pasado Festival de cine de Huelva, como “una historia de dos amigos, no es sobre el comienzo de ETA ni sobre la militancia, la dimensión que me importaba era la personal”.
El hijo del acordeonista es la primera película en solitario de Fernado Bernués, que por otro lado, consta de un recorrido extensísimo en cine, teatro (es fundador de anttaka Teatroa y Tentazioa Produkzioak) y televisión. Aun siendo su primera película en solitario, la historia no puede ser más ambiciosa, ya que retrata un conflicto alargado en el tiempo, con varias líneas temporales y dos países. Todo se inicia en EE.UU, con las memorias que el protagonista entrega a su mujer y a su antiguo mejor amigo que ha viajado para reencontrarse con él y poder despedirse. Porque aunque David y Joseba fueron amigos íntimos, se han pasado demasiados años sin verse. Los dos crecieron en un pueblecito vasco, aparentemente muy apacible y lleno de naturaleza. Con el paso de los años los dos niños empezaron a tomar conciencia y David, el hijo del acordeonista, descubrirá que su padre es un falangista delator. A la vez, su amigo huirá a San Sebastián para formar parte de la lucha armada. Esa unión traerá mucho dolor y provocará que ambos huyan del País Vasco, uno con el peso a cuestas de ser acusado de traidor y chivato.
Por ello, uno de los temas protagonistas de esta historia es la culpa. La culpa del que se sabe responsable, pero se ve incapaz de hacer nada por asumir su condena. La culpa del que aun siendo inocente, no lucha por su honor al sentirse culpable por su árbol genealógico malvado y la culpa general de un país que durante demasiados años se dedicó a crear bandos. Junto al concepto de culpa aparece el de memoria. La memoria colectiva y la individual. El esfuerzo de un pueblo, en este caso el vasco, por conservar sus tradiciones y su lengua, pero también el esfuerzo individual de aquellos que se ven forzados a emigrar, temiendo que su marcha lleve acompañada el olvido de sus raíces. Aunque muchas veces la memoria adquiere forma física, como la de una cicatriz que marca tu rostro para que nunca se te olvide lo que hiciste o lo que dejaste de hacer.
Siendo en definitiva una historia con varios ingredientes interesantes y no demasiado tratados, el resultado es decepcionante. En primer lugar, toda la acción que está situada en el presente, es decir en EE.UU con el protagonista agonizando, resulta totalmente forzada y diría que casi más acorde a un telefilm. Después la acción nos retrotrae al pasado, a través de un flashback que nos conecta con las memorias que ha escrito David, y aquí se producen algunas mejoras. Aun así resulta imposible empatizar con los personajes e incluso conmoverse con una historia que está contando hechos muy proclives para la emoción. Puede que esta apatía sea consecuencia de un guion que se esfuerza en subrayarlo todo y no dejar ninguna libertad al espectador o de la poca pericia para sacar provecho a los conflictos internos de los personajes. Quizás el personaje más atractivo es el que interpreta Eneko Sagardoy y tristemente su aparición es meramente testimonial en la cinta. Finalmente tampoco hay huella de autoría. La realización es totalmente funcional. Es cierto que la historia desprende un cierto lirismo en sus planos campestres, con la purificación del agua y la fuerza del caballo, pero todo se queda en la superficie. Además el juego temporal que es un motivo recurrente en la historia, no se ve de forma fluida y orgánica.
En definitiva, no puede obviarse que es una historia interesante y poco vista en la gran pantalla, pero de resultado frustrante para aquel que vaya a verla con grandes esperanzas.
Laura Acosta
Nota: 5